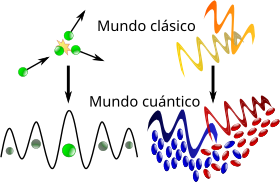La ciencia es la búsqueda de la verdad, frente a la
irracionalidad de los mitos y el fraude de las supersticiones. Su objetivo es
comprender y explicar el mundo, independientemente de si lo que descubre pueda
molestar a alguien.
Ya sabemos a lo que tuvo que enfrentarse Galileo cuando
defendió que la Tierra no era el ombligo del Universo, sino que orbitaba
alrededor del Sol como los demás planetas; o el escarnio que padeció Darwin
cuando anunció que los seres humanos no éramos hijos de Adán y Eva, sino de los
monos. Pero por mucho que se empeñen las santas inquisiciones en negar la
realidad, como dijo el sabio padre de la astronomía moderna, "eppur si
muove" [y sin embargo, se mueve]. Por mucho que algunos insistan en
despreciar o silenciar la evidencia, el mundo sigue y seguirá girando.
La semana pasada, cuando escuché el inolvidable y emocionante
discurso de despedida de Pedro J. Ramírez, volví a acordarme de la mítica frase
de Galileo que resume como ninguna la misión de la ciencia, y también del mejor
periodismo. Nuestro (ahora ya) ex director nos recordó que EL MUNDO siempre
había investigado cualquier noticia de interés público, "sin tabúes, ni
cotos vedados, ni zonas de sombra, ni sanctasanctórums".
El periodismo de investigación comparte con la ciencia el
objetivo de descubrir la realidad de las cosas y comprobar qué está pasando
bajo la alfombra de las apariencias, le pese a quien le pese. Y quizás
precisamente por eso, EL MUNDO, bajo el liderazgo de Pedro J., siempre ha
apostado no sólo por el periodismo de investigación, sino también por el
periodismo científico.
En septiembre de 2002, el director de este periódico decidió
crear la primera sección diaria de Ciencia en la prensa española. Hasta
entonces, los temas de Ciencia se encontraban muy diluidos y minusvalorados en
todos los periódicos de nuestro país, típicamente dentro de las llamadas
secciones de Sociedad (un cajón de sastre en el que las noticias científicas
compartían un mismo espacio con una mezcla variopinta de sucesos y asuntos
sociales).
Esto implicaba que no había un editor y un equipo de
redactores especializados en la cobertura diaria de la información científica.
Además, al tener que compartir un mismo espacio limitado con noticias de muchos
otros campos, los temas científicos con frecuencia se quedaban relegados o
excluidos. Pero aquel día, el director de EL MUNDO impulsó un hito pionero en
la historia de la prensa española al establecer un espacio fijo con la cabecera
Ciencia en la que trabajarían periodistas dedicados únicamente a cubrir las
noticias de este campo fundamental en cualquier sociedad del siglo XXI.
Ante nuestros lectores, la creación de una sección diaria de
Ciencia lanzaba el mensaje de que las noticias científicas tenían suficiente
importancia e interés como para merecer un espacio propio, al igual que las
secciones tradicionales de política nacional e internacional, economía, cultura
y deportes. Desde el principio, tuve el privilegio de hacerme cargo de este
proyecto, y recuerdo que algunos colegas escépticos pronosticaron que la
aventura duraría poco, porque la Ciencia "no daba de sí" ni generaba
suficientes noticias de interés como para llenar una sección diaria.
Pero hoy, más de una década después, las secciones de
Ciencia ya no se consideran una extravagancia en la prensa española, sino una
pieza fundamental en la estructura informativa que debe ofrecer cualquier
periódico moderno digno de ese calificativo. Por eso, ahora que a Pedro J.
también le ha tocado sufrir una persecución por atreverse a buscar la verdad
como a Galileo y a Darwin, es de justicia agradecerle el servicio que hizo a la
difusión del conocimiento científico en la sociedad a través de las páginas de
EL MUNDO.